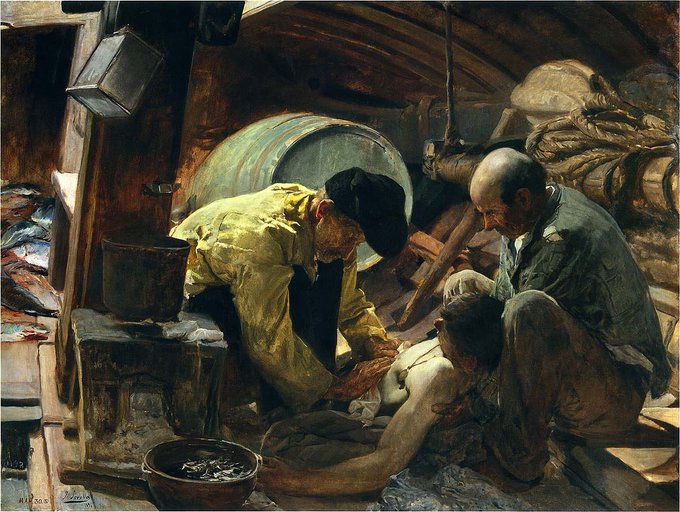Me ocuparé en esta entrada del testamento de Carlos II, apodado "el hechizado", el último de nuestros Austrias, y uno de mis tres monarcas españoles favoritos, junto con Amadeo de Saboya y José Bonaparte, o Pepe Botella, para el pueblo soberano. Y, objetivamente, uno de los más prudentes y honrados que hemos tenido.
También veo con muy buenos ojos a una de nuestras dos Isabel, la segunda, por supuesto, cuya contribución a la renovación genética de la dinastía nunca será bien ponderada, aunque en ello hubiera tanto de afición como de devoción por su parte.
Al margen de mis filias y de mis fobias, sobre la importancia del testamento del rey Carlos nadie alberga la menor duda, siendo un verdadero turning point en la historia patria.
Por supuesto que el interés de este testamento tiene mucho más de político que de jurídico, como es lo habitual en estos casos. Pero eso es otra ventaja más, porque así por una vez no aburriré a nadie, incluido a mí mismo, con legalismos mejor o peor traídos, y me centraré en lo lúdico, que a eso hemos venido.
Carlos dio su primer aliento un seis de noviembre de mil seiscientos sesenta y uno, entre los mejores augurios de los astrólogos, que en cierto modo se cumplieron, pues fue el único hijo varón legítimo que sobrevivió a su padre, el rey planeta, Felipe IV. De joven leí que este rey planeta había sido el monarca español que más se había divertido, aunque a día de hoy probablemente tendríamos que revisar esta consideración. La madre fue Mariana de Austria, sobrina carnal de su padre, llevándose los esposos más de treinta años.
Si Carlos llegó a ser el heredero fue solo por el temprano fallecimiento de sus hermanos mayores, cuya salud era sorprendentemente frágil para personajes de tan alta alcurnia. El infante, Baltasar Carlos, hijo de un matrimonio anterior del rey Felipe e inmortalizado por Velázquez, murió de unas fiebres con solo diecisiete años. Al fallecer se hallaba ya prometido con la que después sería madre de Carlos, atribuyendo los maledicentes el fatal desenlace a los excesos de su despedida de soltero. Y sólo cinco días antes de nacer Carlos había fallecido el último de sus predecesores, Felipe Próspero, quien no hizo mucha gala a su nombre. Se comprende así la alegría que produjo el postrer nacimiento en la corte, fruto de la "última cópula" del rey, según confesó un agotado monarca.
Quizás llevado de ese entusiasmo, el parte oficial de su nacimiento informó de que era un niño “hermosísimo de facciones, de cabeza grande, de pelo negro y algo abultado de carnes". Pero hay versiones externas de los mismos hechos, como la del embajador de Luis XIV, quien comunicó a su rey que el recién nacido: "Parece bastante débil. Muestra signos de degeneración. Flemones en las mejillas, la cabeza está llena de costras y el cuello le supura. Asusta de feo".
También tuvo Carlos varias hermanas, por más que estas no contasen para el trono en presencia de varones, fueran estos como fueran. Entre ellas estaba Margarita Teresa, a la que también pintó Velázquez en compañía de sus meninas.
Otra de sus medio hermanas fue María Teresa. Era una mujer de carácter apacible, a la que casaron con Luis XIV, y soportó con resignación las continuas infidelidades de su marido. También la madre de Luis XIV había sido una infanta española, Ana de Austria, que sale en los tres mosqueteros. Estas dos ascendientes directas de Felipe V, su abuela y su bisabuela, fueron uno de los argumentos jurídicos a favor de los borbones en el pleito sucesorio que se desencadenó tras la muerte de Carlos.
Dejando esto para luego, resulta que un día a la dócil María Teresa le regalaron un esclavo pigmeo, y pronto se encariñó con su nuevo juguete. Eran sus costumbres e imagino que habrá que respetarlas. Tiempo después María Teresa dio a luz a una niña, que en nada se parecía al rey sol, pero era clavadita al juguete, según testimonios oculares. Una explicación más prosaica es atribuir el suceso a un efecto colateral de la persistente endogamia.
Y todo esto solo si nos ocupamos de los hijos legítimos, pues se calcula que Felipe IV tuvo unos cuarenta vástagos nacidos fuera del lecho matrimonial, todos ellos bastante sanos. Entre ellos destaca el galano, Don Juan José de Austria (no confundir con Don Juan de Austria, el de Lepanto, hijo bastardo del emperador Carlos V), hijo de Felipe IV y de una actriz de teatro, conocida por la Calderona, quien fue reconocido por el rey en su testamento y jugó un importante papel en los reinados de su padre y hermano.
No obstante, Don Juan José cayó algo en desgracia cuando insinuó al monarca su deseo de casarse con su media hermana Margarita, la de las meninas, aunque vistas las costumbres familiares tampoco me parece que la cosa fuera para tanto. A este fin, regaló a su padre una miniatura con una escena mitológica, pintada por él mismo, en donde Saturno, que tenía la cara de Felipe, miraba con aprobación a sus hijos y futuros esposos, Júpiter y Juno.
Carlos desde su nacimiento no inspiró general confianza en que fuera a ser longevo.
Para superar el ominoso pronóstico se acudió a los remedios en boga en aquella época, entre ellos, prolongar la lactancia a cargo de nodrizas certificadas, habitualmente de origen galaico. El tema se les fue algo de las manos, pues se le destetó, entre grandes protestas por su parte y alivio de las nodrizas, ya crecidito, en vísperas de su proclamación al trono y por pura vergüenza institucional de sus preceptores.
El infante quedó huérfano de padre a la tierna edad de cuatro años. El rey había envejecido prematuramente, consecuencia natural de una vida muy vivida. La larga regencia correspondió a su madre, quien dejó el gobierno del reino en manos de su confesor, el jesuita alemán, Juan Everardo Nithard, tan versado en teología como ignorante en todo lo demás. Eso supuso que el niño fuera criado en el ya sombrío ambiente de la corte española, pasado por un tamiz de germánico fervor católico y de odio a Francia, la potencia rival de Austria en la época.
Como suele ser común en estos casos, sus preceptores le prepararon un plan de estudios al que no le faltaba detalle. No lo apuntaron a la mili, porque eso hubiera estado mal visto en aquellos tiempos, en que los generales eran nobles segundones o bastardos reales. Pero mostró escaso interés por todo aquello que no fuera el catecismo. Con grandes esfuerzos consiguieron que empezara a leer y escribir, aunque muy rudimentariamente, cumplidos ya los diez años.
Tardó aproximadamente lo mismo en poder sostenerse de pie por sus propios medios, hasta el punto de que, para recibir a los embajadores y demás dignatarios, se articuló un ingenioso sistema de poleas y cuerdas, que convertían a su católica majestad en un remedo de marioneta.
Así las cosas llegó el momento de casar a Carlos, dado que el deber principal de todo monarca es reproducirse, por improbable que pudiera parecer en el caso. Sin duda el novio no era un mal partido, pues el Imperio andaba aún muy coleante, pero tampoco resultó una tarea del todo sencilla.
La elegida fue una princesa francesa, María Luisa de Orleans. Él se enamoró de ella al primer vistazo, aunque a mí me tienen los dos un claro aire de familia. Pero el sentimiento no fue del todo recíproco. Lo malo para la novia no era tanto el particular aspecto físico de su futuro esposo como la fama que le precedía en materia de estándares higiénicos. Para conmemorar el enlace celebraron un auto de fe.
María Luisa no encajó bien en la corte española, por su carácter demasiado gabacho, tendente al juego y a la fiesta. Se trajo con ella como mascotas a unos loros. Una dama de la corte se quejó de que los pájaros la insultaban, y además en francés, ante lo cual la reina le plantó dos sopapos, lo que causó un mediano escándalo. Otra de sus aficiones, no compartida por su esposo, que no era mucho de que le diera el aire, fue la de montar a caballo. Algunos incluso atribuían a estas tendencias hípicas el que la pareja no diera mayor fruto. Y a raíz de un accidente de caballo, que derivó en apendicitis, o quizás de un envenenamiento, murió la reina, a la que Carlos siempre quiso.
No podemos decir lo mismo de su segunda esposa, la alemana, Mariana de Neoburgo, una reconocida intrigante, a la que el rey confió el gobierno, a pesar de detestarla. La cosa ya empezó mal, pues el novio, un gran dormilón, llegó tarde a su boda por pegársele las sábanas. Se dice que Carlos optó por Mariana sobre la otra candidata que le ofrecían, una Medici, solo porque su futura suegra había tenido veinticuatro hijos y las hermanas de la elegida andaban cada una en un promedio de más de cinco.
Con ninguna de sus dos esposas Carlos concibió descendencia. Los médicos y curas de la corte intentaron todo lo que la escasa ciencia y la abundante superstición de la época ponían a su alcance para promover la ansiada sucesión. Ello incluyó varios exorcismos, así como plantarle en la cara, de cuerpo presente, a su augusto padre y a varios de sus ilustres antepasados, ya un tanto perjudicados, lo que que, si para algo sirvió, fue para agravar su delicada condición. Seguramente el rey era estéril de nacimiento. Pero los súbditos, que no debían tener demasiado visto a su señor, las culparon a ellas, y a la consorte francesa le cantaban: "Flor de Lis, si parís, parís a España, y si no parís, a París".
Ante la cada vez más segura falta de un heredero, las cortes europeas redoblaron sus intrigas de cara a la sucesión de lo que todavía era el mayor imperio conocido. Dos eran los contendientes principales, la Austria de los parientes colaterales de Carlos, y la Francia de Luis XIV, la potencia emergente en la época. Los franceses, en una aproximación científica al problema, ordenaron a su embajador conseguir unos calzones del rey para analizar su contenido y ver qué demonios estaba pasando con lo de la descendencia fallida.
Hasta el propio hermanastro del rey, Don Juan José, albergó sus esperanzas sucesorias. De hecho, inició la larga serie de pronunciamientos militares, que algunos parecen echar de menos, haciéndose con el poder manu militari, mandando a la reina madre a un convento y al padre Nithard a una iglesia cualquiera, y si la cosa no fue a más fue porque se murió o lo mataron poco después. Hay que decir que con esta sucesión morganática tampoco nos hubiéramos apartado mucho de las tradiciones nacionales, pues si no llamamos Trastámara a la dinastía vigente es solo por formalismos de la ciencia dinástica.
Tradicionalmente el reinado de Carlos se ha caracterizado como un tiempo de decadencia, contraponiéndolo a supuestas pasadas grandezas, siendo la personalidad del rey el epítome del declive. Y es innegable que Carlos tenía sus limitaciones. Sin embargo, su vida no está exenta de rasgos de ingenio, no fácilmente compatibles con debilidad mental severa que se le atribuye. Así, cuando su hermano Juan José se hace con el poder, ordena que se corte la larga melena natural que Carlos luce orgulloso en la mayoría de sus cuadros, y que se le coloque una peluca, a la moda francesa. Aunque el rey aceptó la imposición, comentó con ironía que había que tener cuidado con el nuevo valido, que ni los piojos estaban seguros con él.
La moderna historiografía es mucho más favorable en su juicio del reinado. Se destaca que fue una época de relativa paz, con cierta recuperación demográfica, después de las costosísimas guerras religiosas en las que sus antecesores nos habían embarcado. Eso supuso que fuera el único Austria que no inventó nuevos impuestos, lo que por sí solo bastaría para redimirlo de cualquier pecado a mis ojos. Por otra parte, se desarrolló durante su reinado una política de alianzas basada en los intereses de Estado, y no en razones dinásticas o religiosas, lo que llevó a España a acercase por primera vez a tradicionales enemigos, como Inglaterra u Holanda.
También se destaca la cohesión territorial que se logró entonces frente a las revueltas de la época de su padre y del famoso Conde-Duque. Por ello, los territorios de la Corona de Aragón en general, y especialmente Cataluña, tuvieron en buena opinión al último Austria, lo que pudo ser determinante en la posición que adoptaron en la consiguiente guerra de sucesión.
Pero cuando he dicho que sentía simpatía por el rey Carlos no me refería tanto a su vertiente política como a la humana. Nació con grandes limitaciones, de las que pronto fue consciente. Su carácter era infantil, a veces colérico, y a veces cariñoso. Pasó la mayor parte de sus días imitando convincentemente a una ameba, pero era capaz de ocasionales rasgos de ingenio. Se sometió a toda clase humillaciones y sacrificios para tener descendencia, con ningún éxito, salvo el de acortar sus días. Si encontró algún calor emocional fue en el regazo de dos mujeres, su madre y su primera esposa, a las que quiso y que lo quisieron, cada una a su manera. Lo aterrorizaron con eso de estar hechizado, lo que le llevó a no poder conciliar el sueño si no era en compañía de dos frailes y un sacerdote que lo protegieran del maligno. Recibió un reino devastado por doscientos años de guerras absurdas, que trató de encauzar y transmitió prácticamente íntegro a su sucesor. Vamos, que hizo lo que pudo, lo que no es poca cosa, y si todo esto no fuera bastante se marchó de este mundo con una de las últimas mejores frases registradas: "Me duele todo".
Vamos ya a lo del testamento.
Carlos testó tres veces. En su último testamento designó heredero de todos sus reinos al duque de Anjou, el futuro Felipe V, con la condición de que este renunciase a sus derechos sobre la corona francesa.
En cambio en sus dos primeros testamentos el elegido había sido un príncipe bávaro, una tercera vía entre las dos potencias en disputa. Pero este se borró a sí mismo de la carrera sucesoria, muriendo inopinadamente a los siete añitos, por motivos que nunca quedaron claros, como le sucedió a muchos de los protagonistas de esta turbia historia.
Solo en su tercer testamento, firmado apenas un mes antes de morir, opta al fin Carlos por el pretendiente francés. Cedía así a las presiones de un bando de la Corte, encabezado por el Consejo de Castilla, que se impuso en el ánimo de un ya muy mermado monarca sobre las pretensiones del lobby austracista, agrupado en torno a la misma reina, que parece que mucho ascendente sobre su esposo no tenía.
Y en cuanto a este Consejo de Castilla, cuyo líder era un cardenal llamado Portocarrero, las razones que los animaban eran varias, pero ninguna de ellas la simpatía personal por Francia. Olvidándonos de los cuantiosos sobornos, que sin duda fluyeron desde ambos bandos, fueron dos fundamentalmente. Las religiosas, pues Francia había sucedido a España como principal potencia católica. Y el miedo a un mal mayor, al menos desde su perspectiva.
Pues era notorio que las potencias de la época, Francia incluida, habían celebrado varios tratados de partición en previsión del fallecimiento sin descendencia del enfermo rey. Un pacto de cuervos o pactum corvinum de los de toda la vida. Ante esas perspectivas se consideró que la unidad del reino, aspiración de esta institución castellana, sólo podría mantenerse cediéndolo por entero a los franceses, pues conociéndolos se esperaba que no lo compartiesen con nadie.
La decisión no se puede decir que entusiasmase a Carlos. Se cuenta con el testimonio de su confesor, quien, saltándose cualquier secreto profesional, relató como el moribundo rey le había confiado que: "le habían obligado a firmar un testamento en que jamás hubiera consentido si hubiera seguido los justos movimientos de su conciencia".
Quizás por ello el testamento abunda en admoniciones sobre conservar la planta y respetar los fueros de los reinos, lo que el heredero incumplió sin mayor rubor.
Y tampoco es que los franceses aceptasen sin pensárselo el envenenado regalo, pues importantes voces abogaban en Versalles por mantener la palabra dada a los demás cuervos y repartirse entre todos las posesiones del ya difunto Carlos. Pero al fin al Rey sol le pudo la codicia y lo quiso todo para su dinastía, abocándose a una más que segura guerra. Guerra que no fue ninguna broma, pues se calcula que en ella llegaron a morir más de un millón de personas sobre suelo español.
Sin embargo, el testamento fue solo un elemento más en el consiguiente sudoku sucesorio.
Uno de los primeros puntos que se discutió fue el de si el monarca podía o no disponer de su reino por testamento. Quizás hoy sorprenda la discusión, pero históricamente sí se había considerado al monarca legitimado para elegir sucesor, y al fin y al cabo Carlos era un monarca absoluto. Además, muchas veces este sistema se había mostrado superior al basado en el puro azar genético, como demuestra con evidencia el caso de los Antoninos, donde todo iba bien hasta Cómodo, hijo biológico de Marco Aurelio.
Los emperadores romanos acudían para esta sucesión electiva a la figura de la adopción. Como César adoptó a Augusto, Nerva adoptó a Trajano, Trajano a Adriano y así sucesivamente. Esta opción ni se llegó a plantear, que yo sepa, en tiempos de Carlos II, e incluso tengo dudas de si sería admisible hoy entre nosotros, aunque tampoco veo por qué no.
El derecho sucesorio de la monarquía hispana era ya histórico en tiempos de Carlos II.
Las Partidas, promulgadas como derecho vigente en la corona de Castilla por el Ordenamiento de Alcalá de 1348, disponían que:
"Se llama rey el que justamente adquiere el señorío del reino, pudiéndose hacer esto por varios modos; por herencia; no habiendo herederos por avenencia entre los del reino, por casamiento, y por concesión del papa o del emperador cuando ponen reyes en aquellas tierras donde pueden hacerlo: deben atender primero al bien y provecho del pueblo que al suyo, amando en proporción todas las clases, y fiándose más de los suyos que de los extraños".
Y añadían, respecto del orden de la sucesión por herencia:
"El nacer primero, es una señal de amor de Dios (a los hijos del rey), esto es, por tres razones: por la naturaleza, por la ley y por la costumbre; por la naturaleza porque se ama más al primogénito; por la ley según se prueba por el dicho de Dios a Abraham para que sacrificase a su hijo Isac; y por costumbre porque el hijo mayor ha de poseer el reino después de la muerte del padre. El señorío del reino se hereda por línea derecha; por tanto, cuando no hay hijo varón, hereda la hija mayor; si el mayor muriese antes de heredar, le sucederán sus hijos o hijas de legitimo matrimonio, y sino los parientes más cercanos que fueran capaces de ellos, no habiendo cometido falta por la que no debieren reinar. El pueblo debe guardar completamente esto, porque el que faltase, cometería traición y debería imponérsela la pena que sufren aquellos que desconocen el señorío de su rey."
Por tanto, cuando las Partidas establecían que la corona se adquiría por herencia, no se referían a la disposición testamentaria del anterior soberano, sino a la sucesión legal, basada en vínculos de consanguinidad directa, con preferencia de la descendencia masculina y del hijo de mayor edad. O sea, más o menos como ahora, para desgracia de Froilán de Todos Los Santos y de sus muchos admiradores, entre los que me cuento. A falta de descendencia directa heredarían "los parientes más cercanos que fueran capaces".
Y ciertamente, a falta de parientes, el monarca se decidiría por "aveniencia de los del reino", lo que podía remitir a una decisión en Cortes.
En cualquier caso, las Cortes, muy especialmente las castellanas, carecían de verdadera relevancia institucional. Algo distinto era el caso aragonés, en donde ya existía un caso de monarca electivo en tiempos relativamente recientes, con el famoso Compromiso de Caspe.
Aunque Carlos no dejó descendencia directa, sí dejó parientes colaterales, a los que se extendería el derecho legal a suceder en la Corona. No obstante, la preferencia entre los postulantes no resultó ser clara, por diversas razones.
Resultaba que ambos pretendientes tenían ascendientes directas pertenecientes a la casa de los Austrias españoles, pues estos tendían a casar a sus hijas o con reyes franceses, o con reyes austriacos.
Así, una hija de Felipe III, Ana de Austria, se casó con Luis XIII, y fue la madre de Luis XIV, y este se casó con una hija de Felipe IV, María Teresa (la del pigmeo), que era por tanto abuela de Felipe V. Y las dos infantas casadas con los reyes franceses eran de mayor edad que sus hermanas casadas con los reyes austriacos, lo que les daba, en principio, la preferencia. Sin embargo, al celebrar el último enlace matrimonial aludido se pactó como condición que María Teresa renunciase por sí y por sus descendientes a sus derechos al trono español, lo que claramente comprometía la posición borbónica. Los juristas de Luis XIV alegaron que esa renuncia era nula, pues no fue gratuita, sino onerosa, condicionada al pago de una dote que nunca se recibió.
En todo esto debe tenerse en cuenta que la monarquía de los Austrias era una monarquía compuesta, en que las Coronas de Aragón y de Castilla, y otros territorios sujetos al monarca, conservaban sus propias tradiciones jurídicas e instituciones.
Es cierto que, ya desde Carlos I, los Austrias habían favorecido a Castilla frente a Aragón por múltiples motivos, entre ellos, el ser el reino más poblado y rico, a lo que se unió que fue Castilla, y no España, la que descubrió y colonizó América.
Además, los controles al poder real en Castilla eran mucho menores que en el ámbito de la corona de Aragón, donde existían fueros vigentes y las Cortes mantenían un papel más activo, incluyendo el ámbito fiscal.
Muchos territorios incluidos en la Corona de Castilla ni siquiera tenían representación en Cortes, como Galicia, y, en general, estas no eran convocadas y sus funciones se sustituyeron por otros órganos más dependientes del monarca, como los Consejos. En Castilla, los reyes gobernaban por Decreto o Pragmática.
Incluso a nivel municipal existían evidentes diferencias entre Castilla y Aragón. El modelo castellano era el de corregidores, nombrados directamente por el monarca, y en la corona de Aragón el sistema era consular, a imitación de las ciudades italianas.
Pero también es cierto que las tendencias hacia la unidad territorial no eran exclusivas de España y venían desarrollándose durante los dos siglos anteriores. Y la razón de esto no era algún tipo de sentimiento protonacional, sino el creciente gasto militar.
Los siglos XVI y XVII fueron de guerras continuas entre los diversos territorios europeos por razones religiosas y dinásticas, y esto había estresado los presupuestos reales hasta un punto en que, solo con unas mayores cargas fiscales sobre una población más extensa, se podía hacer frente a los mismos, sobre todo considerando que los nobles y clérigos, que eran unos cuantos, estaban exentos de contribuir.
Esto se manifestó con claridad en España durante el siglo XVII. Con una Castilla exhausta por venir soportando casi en exclusiva los costes fiscales y humanos de las múltiples guerras en que la dinastía se había embarcado, que ni siquiera los ingentes recursos naturales extraídos del otro lado del atlántico podían cubrir, se quiso repartir la carga con los territorios de la corona Aragón. El escenario lo pintó así Quevedo: "En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Sólo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz". La resistencia al cambio fue desigual, pues mientras Aragón y Valencia a regañadientes accedieron, Cataluña se rebeló y Portugal dijo adiós para no volver.
El que durante la época de Carlos II las cosas hubieran vuelto, en cierto modo, a un cauce "federal", inspiró a los territorios de la corona de Aragón a apoyar mayoritariamente en la guerra sucesoria al pretendiente austriaco frente al nieto de Luis XIV, apoyado mayoritariamente por los de la corona de Castilla.
Pero la guerra de sucesión no fue solo española, sino europea, o casi mundial.
Los contendientes foráneos principales eran la expansiva Francia de Luis XIV, que aspiraba a suceder a España como potencia imperial dominante, y los llamados aliados, básicamente Austria, Holanda e Inglaterra.
El conflicto también tenía una dimensión religiosa, porque muchos de los aliados eran países protestantes, frente a la católica Francia, lo que llevó al Papa, entre otras razones, a apoyar la causa borbónica.
Desde la perspectiva aliada se buscaba mantener una situación de equilibrio en Europa frente a una potencial posición de hegemonía francesa, que lograría una especie de monarquía universal si conseguía imponer un borbón en el reino de España y a un descendiente del expulsado Jacobo II, Estuardo, en Inglaterra.
En el conflicto, donde se empezaba a manifestar la importancia de una incipiente opinión pública, también intervinieron como propagandistas las mejores plumas de la época. Sobre él escribieron Voltaire, Jonathan Swift y Daniel Defoe. También participó de forma destacada el filósofo Leibniz, que no el doctor Pangloss, asesor de los monarcas austriacos, quien dejó escrito que con la guerra se trataba de evitar que España se convirtiese en otra provincia francesa, gobernada a la otomana.
Al final el mejor de los mundos posibles no se logró, y en el desenlace intervinieron puras razones de azar. Ciertamente, las tropas franco-españolas del pretendiente borbónico tenían una clara superioridad terrestre, pero una igual de clara inferioridad marítima, lo que llevó a episodios como el de Gibraltar, y la situación estaba más o menos en tablas, hasta que el hermano del pretendiente austriaco fallece y este accede al trono imperial. Esto impulsa a una agotada Inglaterra a buscar una salida pactada al conflicto, eso sí, una que conviniese a sus intereses, pues el acceso de Felipe V al trono implicó importantes cesiones, dentro y fuera de España. Inglaterra se quedó con Menorca y Gibraltar, además de con el derecho a comerciar con América, incluyendo el lucrativo tráfico de esclavos. Y todo por una silla, como se oye por ahí decir a algún indocumentado contemporáneo.
Las consecuencias de todo ello son bien conocidas. El nuevo rey borbón ejerció su derecho de vencedor y castigó a los territorios rebeldes, a los que privó de sus instituciones jurídicas, dando lugar a un conflicto aún no resuelto. Pero eso es otra historia.