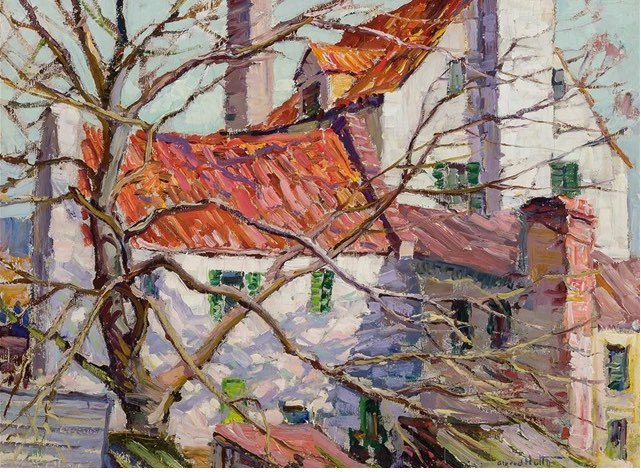 |
| Red Roofs. Alfred Heber Hutty. |
Lo primero que establece la sentencia es la posibilidad de que estas terrazas que se forman en la parte superior de la cubierta del edificio sean elemento privativo. Esto se ha cuestionado sobre la base de que la cubierta del edificio sea considerado un elemento común por naturaleza, al que no cabría atribuir la condición de privativo.
La sentencia que ahora analizamos sigue esta misma doctrina en relación a las terrazas existentes sobre la cubierta del edificio. Según la sentencia:
"... Las terrazas son elemento común del inmueble, por expresa disposición del art. 396 CC, salvo que en el título constitutivo o en los estatutos se recoja su privacidad, o porque, aunque en principio consten como elemento común sean desafectadas posteriormente. Dentro de los elementos comunes, cabe distinguir entre elementos comunes por naturaleza o esenciales, imprescindibles para asegurar el uso y disfrute de los diferentes pisos o locales; y por destino, o no esenciales, entre los que se encuentran las terrazas, respecto de los que se admite que puedan ser desafectados de su destino común y dedicados a un uso privado o exclusivo, en favor de uno o varios de los propietarios de pisos o locales, excluyendo en ese uso al resto ... - La desafectación de elementos comunes no esenciales es posible en la medida que el art. 396 CC no es en su totalidad de ius cogens, sino de ius dispositivum ( sentencia 265/2011, de 8 de abril, y las que en ella se citan). Lo que permite que, bien en el originario título constitutivo del edificio en régimen de propiedad horizontal, bien por acuerdo posterior unánime de la comunidad de propietarios, pueda atribuirse carácter de privativos (desafectación) a ciertos elementos comunes que no siéndolo por naturaleza o esenciales, como el suelo, las cimentaciones, los muros, las escaleras, etc., lo sean solo por destino o accesorios, como los patios interiores, las terrazas a nivel o cubiertas de parte del edificio, etc.".
Pese a lo que dice la sentencia, el artículo 396 del Código Civil no menciona expresamente a las terrazas entre los elementos comunes, aunque sí se refiere a la cubierta y también a los revestimientos exteriores de las terrazas.
Al margen de esto, de la sentencia resulta que las terrazas, a falta de determinación contraria en el título constitutivo, serán consideradas elementos comunes. Esto parece incluir tanto las terrazas a nivel como la situada en la cubierta del edificio.
También confirma la sentencia la posibilidad de desafectar la terraza, para lo que se exigiría "el consentimiento unánime de los propietarios". Desde la perspectiva registral, parece que se consideraría uno de los supuestos de consentimiento individual del propietario a recoger en escritura pública, no bastando el acuerdo unánime de la comunidad de propietarios.
Igualmente desde la perspectiva registral, parece que, además del consentimiento unánime de los propietarios, si la terraza se vincula a un elemento privativo, se precisaría una causa de la transmisión, que no podría ser la usucapión. En tal sentido, Resolución DGRN de 3 de junio de 2020, en relación a la desafección del derecho de vuelo.
Sin embargo, la Resolución DGSJFP de 19 de junio de 2025 se refiere a una escritura de rectificación de descripción de un elemento privativo de la división horizontal por la que se transforma un piso con derecho anejo del uso de la azotea en un dúplex. La resolución revoca el defecto consistente en la falta de causa del desplazamiento patrimonial, sin que pudiera consistir, según dicha calificación, en un reconocimiento de dominio sin expresión de la causa atributiva, pues de la escritura resultaba que se trataba de rectificar la división horizontal a fin de adaptar su descripción a la situación existente desde el inicio del edificio, lo que se justificaba con certificación técnica, afirmando igualmente la escritura que no se trataba de una verdadera ampliación de obra desde la perspectiva jurídico-tributaria, por esa misma razón. Se confirma, sin embargo, el defecto consistente en la necesidad de que la escritura de rectificación fuera otorgada con el consentimiento del presidente de la comunidad de propietarios, sin que bastara la incorporación a la misma de la certificación del acuerdo comunitario correspondiente, con sus firmas legitimadas notarialmente y con justificación de los cargos del presidente y secretario de la comunidad firmantes.
Y aunque se afirme genéricamente que la terraza puede ser configurada como un elemento privativo, más parece que deberá configurarse como anejo de otro elemento privativo, pues la terraza por sí sola no cumple los requisitos para ser elemento privativo (artículo 3 "a" LPH "espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado"). Es dudoso que una terraza sea susceptible de aprovechamiento independiente, pues la propia LPH parece reservar esta consideración a los "pisos y locales" (artículo 3º b LPH). Lo que sí podrá ser es anejo de un piso o local privativo. Sin embargo, la cuestión puede ser al menos opinable. El derecho catalán admite expresamente que sean elementos privativos "las viviendas, locales o espacios físicos susceptibles de independencia funcional" (553-2 Libro II Código Civil de Cataluña).
La misma doctrina que a las terrazas sobre la cubierta parece que será aplicable a las terrazas a nivel.
Como anejo, deberá ser descrito en el título constitutivo con la misma precisión que los demás elementos privativos.
En el caso resuelto por la Resolución DGRN de 23 de noviembre de 1999 constaba inscrita la siguiente cláusula estatutaria: «La azotea del edificio constituye elemento común pero queda reservada para la constructora del edificio, con la facultad de atribuir la condición de anejos cada vez que se transmita una de las fincas que la integran, o en cualquier otro momento. La asignación como anejo se hará determinando la superficie o superficies delimitadas en el plano que pertenecen en uso a cada finca y subsistirá en tanto en cuanto a la sociedad constructora le quede la titularidad de alguna de las fincas que integran el edificio. Al transmitir la última necesariamente habrán de haber sido asignadas como anejos a las fincas del edificio todas las superficies señaladas en el plano». Con base en dicha cláusula, se otorga una escritura de compraventa por la promotora en la que "previa su desafección como elemento común, configura como anejo inseparable de la finca descrita en el expositivo primero de esta escritura letra A) veintidós metros cuadrados, de la azotea del edificio en el que se ubica la finca objeto de la presente transmisión, superficie que aparece señalada y delimitada con el número diez, en el plano que figura en la escritura de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ante don Juan Alegre González, que debidamente testimoniado dejo incorporado a esta matriz.» La Dirección General revoca la calificación registral negativa, considerando que, si bien es cierto que es preciso delimitar los anejos, incluyendo su superficie y linderos, en el caso esto se había realizado de modo suficiente, afirmando "fijado en el propio cuerpo de la escritura, en su parte expositiva, la ubicación del anejo (porción de la azotea), su superficie (22 metros cuadrados), el número de esta porción entre las varias en que se divide la azotea para constituir anejos de otros pisos o locales, y complementándose la identificación por remisión a un plano que efectivamente contiene una plena delimitación de tal anexo, plano que, además, forma parte del título constitutivo del régimen de Propiedad Horizontal, que se incorpora a la escritura calificada, y al que las partes prestan su conformidad, no se puede alegar ya el defecto impugnado, por cuanto el contenido de este plano pasa a formar parte de las declaraciones negociales documentadas y ha de ser tenido en cuenta por el Registrador en su calificación".
El que una terraza superior o a nivel tenga su único acceso a través de un piso o local no lo convierte en anejo del mismo.
A continuación precisa la sentencia que su posible configuración como elemento privativo no resuelve de modo definitivo la cuestión de quién debe correr con los gastos de la reparación del caso, declarando:
"Ahora bien, las terrazas pueden desafectarse y quedar como elementos privativos, pero, en todo caso, si hubiera daños por filtraciones provenientes de defectos estructurales del edificio debe responder la comunidad, lo que suele ocurrir en el caso de filtraciones, ya que el comunero es extraño a ello cuando la filtración provenga de defecto estructural cuyo mantenimiento no compete al propietario. Cuestión distinta es que se hubiera probado la existencia de un defecto de mantenimiento del comunero en su terraza. Pero esto no se declara probado en la sentencia recurrida."
Según esto, el posible carácter de la terraza como elemento privativo, no excluye que existan elementos comunes por naturaleza en la cubierta del edificio. Y estos elementos comunes por naturaleza necesariamente corren a cargo de la comunidad de propietarios.
Según la sentencia, desarrollando esta doctrina:
"En concreto, por lo que se refiere a las terrazas que a su vez sirven de cubierta, si la filtración que causa las humedades se debe al mal estado de la estructura o forjado, o de la impermeabilización que excluye un mal uso o la falta de mantenimiento del propietario a que está atribuido el uso, corresponde a la comunidad asumir el coste de la reparación y la indemnización de los daños y perjuicios que hubiese originado el vicio o deterioro, mientras que si este proviene del solado o pavimento, ya sea por el uso autorizado o por la falta de diligencia del propietario en su cuidado y mantenimiento, será este quien esté obligado a la ejecución de la reparación ( sentencias 114/1993, de 17 de febrero; 716/1993, de 8 de julio; 265/2011, de 8 de abril; y 402/2012, de 18 de junio). La última de las sentencias citadas, en un caso muy similar al presente, declaró:
... Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal se componen por elementos comunes y privativos. Dentro de los denominados elementos comunes, algunos tienen tal consideración por su propia naturaleza y otros por destino. La diferencia estriba en que los primeros no pueden quedar desafectados, por resultar imprescindibles para asegurar el uso y disfrute de los diferentes pisos o locales que configuran el edificio, mientras que los denominados elementos comunes por destino, a través del título constitutivo del edificio en régimen de propiedad horizontal, o por acuerdo unánime de la comunidad de propietarios, podrían ser objeto de desafectación. La Sala ha declarado que las terrazas, son unos de los denominados elementos comunes por destino y por tanto pueden ser objeto de desafectación, pero ello no significa que la parte de ellas que configura la cubierta y el forjado del edificio, que son elementos comunes por naturaleza, pueda convertirse en elemento de naturaleza privativa ( STS de 8 de abril de 2011)."
Es decir, debe distinguirse la terraza pisable existente sobre la cubierta del edificio de la propia cubierta, pues los elementos propios de la cubierta son elementos comunes por naturaleza, no susceptibles de desafección.
La sentencia considera elementos integrantes de la cubierta "el forjado del edificio". También va a considerar como tal la tela asfáltica que impermeabiliza el edificio, como veremos. La misma posición sobre el carácter de elemento común de la tela asfáltica se sigue en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2011 se aplica esta misma doctrina que distingue terraza, como elemento que puede ser configurado como privativo, y cubierta, como elemento común por naturaleza, considerando que forma parte de la cubierta la cámara de aire existente en la misma.
Aplicando esta doctrina al caso, no constando probado que las filtraciones de agua se debieran a un defectuoso uso o mantenimiento de la terraza por el propietario, sino que tuvieron su origen en el desgaste de los materiales estructurales de la cubierta, se confirma el deber de la comunidad de correr con los gastos de reparación.
A continuación, precisa la sentencia que en este caso de las terrazas cuyo uso corresponde a una vivienda privativa, las obligaciones de la comunidad y del propietario son concurrentes, debiendo distinguirse para distribuirlas el origen del daño. El criterio a seguir, según la sentencia, sería el siguiente:
"... quedan a cargo del propietario beneficiario de la utilización del elemento común las obras de conservación o reparación de las deficiencias que sean consecuencia directa del uso y disfrute ordinario del elemento que se trate, así como las que tengan su origen en su proceder descuidado o negligente. Mientras que pesa sobre la comunidad de propietarios la obligación de acometer las reparaciones de carácter extraordinario o las que procedan de un vicio o defecto de la construcción o de la estructura del propio elemento".
Particularmente, cuando se trate de filtraciones derivadas del mal estado de los elementos estructurales, como la tela asfáltica, la obligación de reparación corresponde a la comunidad. Este es el caso de la sentencia, en que resultó probado que "la tela asfáltica de la terraza, en la parte descubierta, estaba muy deteriorada y había acabado su vida útil. De tal manera que puede considerarse que las filtraciones de agua se debían a defectos estructurales y su reparación correspondía a la comunidad. Así lo declaró la sentencia 273/2013, de 24 de abril, al establecer que cuando esté acreditado que los daños por humedades en las viviendas se debieron al mal estado de la tela asfáltica impermeabilizante, situada bajo el suelo de la terraza que sirve de cubierta del edificio, su reparación constituye una obligación propia de la comunidad de propietarios. Y añadió que no cabe confundir la terraza con un elemento común de impermeabilización, como es la cubierta del inmueble, máxime cuando el elemento necesitado de reparación no es la terraza en sí, sino la tela asfáltica que protege la cubierta."
Se cita aquí la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013, en la que se declara ser de cargo de la comunidad los daños derivados del mal estado de la tela asfáltica. Dice esta sentencia:
"Ciertamente, la sentencia confunde la terraza con un elemento común de impermeabilización, como es la cubierta del inmueble. No son las terrazas el elemento necesitado de reparación, ni causante de las humedades, ni era, en definitiva, el objeto de la controversia. Las terrazas de los edificios constituidos en el régimen de propiedad horizontal son elementos comunes por destino, lo que permite atribuir el uso privativo de las mismas a uno de los propietarios. Lo que no es posible es atribuir la propiedad exclusiva en favor de algún propietario, de las cubiertas de los edificios configurados en régimen de propiedad horizontal donde se sitúan las cámaras de aire, debajo del tejado y encima del techo, con objeto de aislar del frío y del calor y que resulta ser uno de los elementos esenciales de la comunidad de propietarios tal como los cimientos o la fachada del edificio por ser el elemento común que limita el edificio por la parte superior. La cubierta del edificio no puede perder su naturaleza de elemento común debido a la función que cumple en el ámbito de la propiedad horizontal, y ello pese a que la terraza situada en la última planta del edificio, se configure como privativa ( SSTS 17 de febrero 1993 , 8 de abril de 2011 ; 18 de junio 2012 , entre otras). El hecho de que los daños que se causaron se deban al mal estado de la tela asfáltica, que asegura la impermeabilización del edificio, y que esta se encuentre situada bajo el suelo de la terraza que sirve de cubierta del edificio, determina su naturaleza común al ser uno de los elementos esenciales de la comunidad de propietarios, por lo que su reparación constituye una obligación propia".
Por último, desde la perspectiva procesal, se declara en la sentencia que este deber de reparación de los elementos comunes a solicitud de alguno de los propietarios no requiere un acuerdo de la comunidad y no puede ser causa de excusa del mismo el que el propietario no haya impugnado el acuerdo contrario de la comunidad. Dice la sentencia:
"Respecto de las obras y actuaciones necesarias para cumplir el deber de conservación a que se refiere al art. 10.1 a) LPH, este precepto prescribe claramente que no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, ni siquiera en los casos en que impliquen una modificación del título constitutivo o de los estatutos, y tanto si vienen impuestas por las administraciones públicas o solicitadas a instancia de los propietarios. El fundamento de esa obligatoriedad descansa en el deber legal de conservación y mantenimiento del edificio de acuerdo con los requisitos básicos previstos en la legislación urbanística y de ordenación de la edificación. Por ello resultaba improcedente un acuerdo de la comunidad que no sólo desatendía la solicitud del demandante, sino que contrariaba manifiestamente el art. 10.1 a) LPH. De manera tal que un acuerdo como el litigioso no podría ampararse en una supuesta sanación por el transcurso del plazo de impugnación del art. 18.1 LPH, lo que equivaldría a dotarlo de un efecto derogatorio de normas legales imperativas y de obligado cumplimiento, resultado que por absurdo debe descartarse de raíz ( sentencia 51/2013, de 20 de febrero)."
